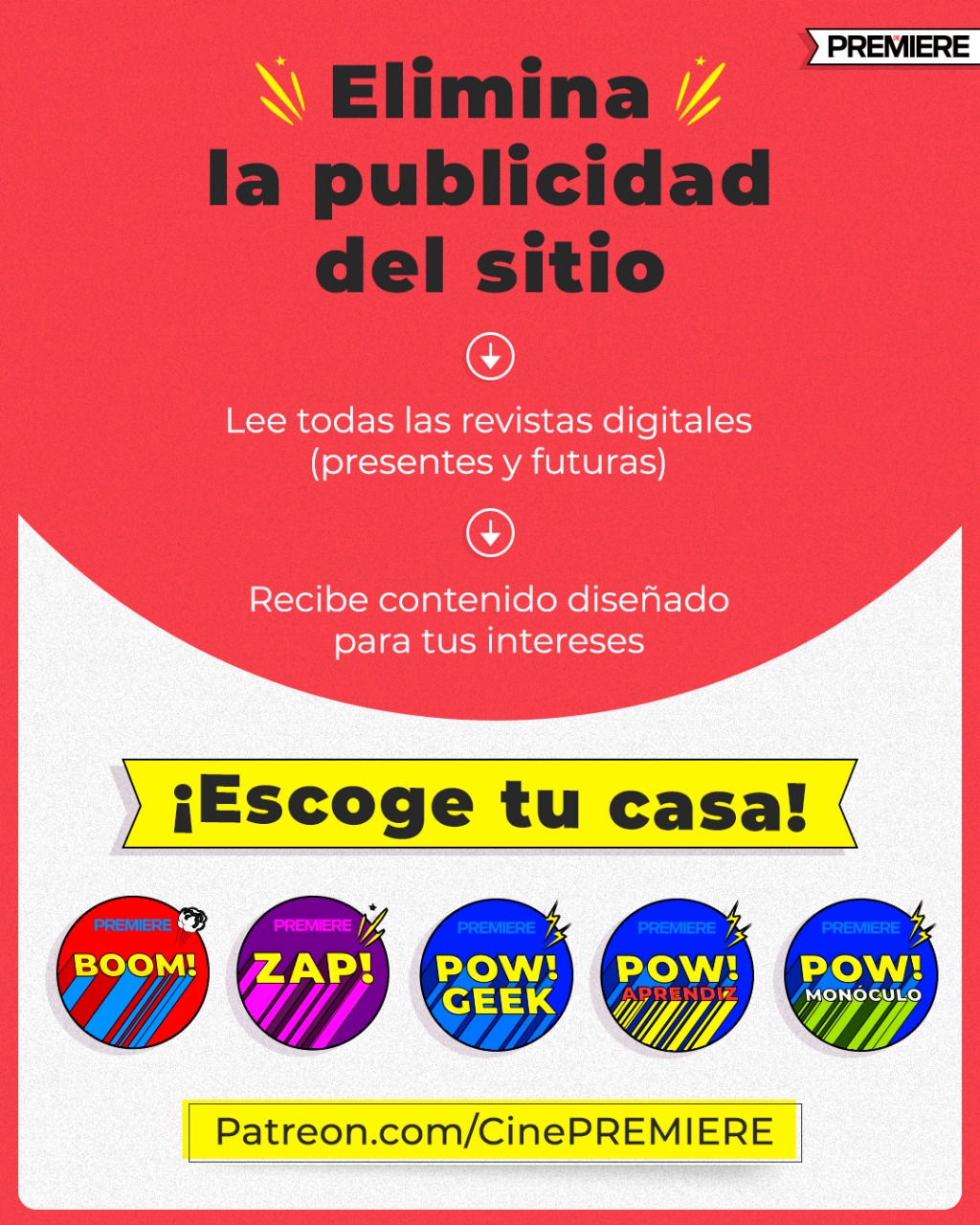Al cine ya no se le tiene paciencia: una reflexión a partir de los «fracasos» de Cannes 2024

En un contexto cinematográfico que le exige a las películas sumas bestiales de taquilla para no ser consideradas "un fracaso", las cintas ganadoras y "perdedoras" de Cannes muestran que el futuro del cine probablemente no está en las imágenes grandilocuentes, ni en las réplicas de éxitos, sino en la sutileza y la autenticidad, capaces de reanimar la experiencia colectiva.
En la última función de Megalopolis en el Festival de Cannes, después de su muy turbulenta recepción por parte de gran parte de la crítica especializada, apareció de sorpresa el legendario Francis Ford Coppola para reivindicar la experiencia de compartir colectivamente del cine, que para Coppola, nos vuelve “casi familia”. Horas más tarde, Sean Baker se hizo acreedor a la Palma de Oro por su energética y verborreica película Anora y en su discurso, además de agradecer a Coppola y al cineasta canadiense David Cronenberg –quienes también estaban en competencia–, dijo que el futuro del cine se encontraba donde había nacido, es decir, en la sala de cine.
Ante una asistencia que se reduce año con año y un interés que también va decreciendo de forma gradual, las súplicas de cineastas y miembros de la industria por regresar a las salas en el contexto del festival de cine más importante parecieran retumbar en oídos sordos. Sobre todo cuando se habla de las “decepciones” en taquilla como Furiosa, de George Miller, que tuvo su estreno mundial en Cannes. Hoy, si una película no logra hacer una suma bestial de dinero en tres o cuatro días, automáticamente se le tilda de ser un “fracaso”. Al cine ya no se le tiene paciencia y si no cumple con requisitos cada vez más indescifrables para el más detallado y comprensivo estudio de mercado o simplemente para el gusto del espectador, automáticamente es desechado y la atención se dirige hacia el siguiente estímulo disponible.

Los hábitos de los espectadores actuales son diferentes y el reto ahora parece ser encontrar la forma de regresar a esa experiencia colectiva y familiar a la que aludía Coppola. En ese sentido, su Megalopolis es un fracaso absoluto de una singular pureza. Cabe decir que el hecho de que haya sido considerada un “fracaso” no es lo mismo a decir que la película sea “mala” ni que no merezca verse. Algo que sucede mucho con las reacciones desde Cannes es que crean una visión distorsionada de lo que las películas son. Dichas reacciones deben tomarse solo como eso: impresiones que vienen mediadas por una gran cantidad de factores y no como sentencias definitivas ni cerradas de lo que la película es, ni mucho menos de en lo que puede convertirse después.
Sin duda, Megalopolis fue la película que despertó los mayores niveles de anticipación antes de que iniciara el festival. Esto, por tratarse de un proyecto muy ambicioso y perseguido por Coppola durante años –gastó una cuantiosa cantidad de su propia fortuna para realizarlo–. El legado cinematográfico de Coppola está definido en gran parte por la saga de El padrino (The Godfather, 1972) y Apocalipsis ahora (Apocalypse Now, 1979), títulos apreciados por millares de cinéfilos en el mundo, que al parecer no están muy familiarizados con los últimos trabajos del cineasta, como Youth Without Youth (2007), Tetro (20009) o Twixt (2011), películas con las que tienen más en común la forma y los temas de Megalopolis, que con esos ominosos hitos de los años 70.

El tiempo no pasa en vano y Coppola, ni ningún otro cineasta, puede ser el mismo, ni filmar igual durante décadas, ni tener los mismos intereses ni la misma visión, pero el deseo de replicar lo que ya se ha visto en lugar de darle un espacio a algo nuevo es parte de lo que ha hecho que la industria cinematográfica, incluyendo a los festivales de cine, se encuentren en un atolladero creativo. El público cada vez se muestra menos interesado y cada vez más desconectado.
En el caso concreto de Cannes, la programación de las secciones principales suele decantarse por películas que apelan al factor shock (Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos), a la saturación visual (The Substance, de Coralie Fergaut), a la representación escandalosa, oportunista y controversial de problemas sociales vigentes (Emilia Perez, de Jacques Audiard, The Apprentice, de Ali Abbasi) y desde luego, a las inexplicables apariciones de cineastas que no son apreciados en ningún otro lado más que en el certamen francés (Marcello Mio, de Christophe Honore, Limonov, de Kirill Serevrennikov). Y en cada vez más raras ocasiones, el festival se abre a la cada vez más escasa belleza y gentileza que el mundo aún tiene por ofrecer, en películas como All We Imagine As Light, de Payal Kapadia; Caught by the Tides, de Jia Zhangke, o a la riqueza de las posibilidades cinematográficas presentes en The Shrouds, de David Cronenberg o Grand Tour, de Miguel Gomes.
Curiosamente, quizá Megalopolis sea la película que mejor engloba el espíritu actual de Cannes: excesos dionisíacos, los problemas del mundo contemporáneo convertidos en metáforas simples, una enorme pomposidad en su pretendida solemnidad y un sentido de espectacularidad abiertamente vulgar y pasado de moda, que busca apelar a la gloria de otros tiempos, pero que tiene dificultades para encontrar su lugar en el mundo contemporáneo.
Megalopolis es una película que va más allá de la recomendación (realmente no imagino a nadie recomendando la película) y lo más probable es que cuando se estrene en cines, se sume a los muchos “fracasos” que tendrán nuevamente a agoreros del desastre afirmando, otra vez, que las salas de cine están al borde de la muerte. Se dice que el cine ya no tiene nada que ofrecer frente a otras formas de entretenimiento audiovisual, sin embargo, ninguno de esos medios comparte la ambición y las posibilidades que el cine sigue ofreciendo. Tomemos como ejemplo una propuesta aparentemente sencilla como lo es Anora, una película de poco más de dos horas, con un ritmo frenético, empujado por la vivacidad de su ensamble actoral –que de tan sincrónicos en su disfuncionalidad parecen familiares–, y que no usa imágenes poderosas, ni sobre estilizadas, ni discursos políticos o sociales, ni efectos especiales, saturación, ni factor shock. Es decir, es una película que difícilmente veríamos programada en un festival como Cannes, pero que terminó siendo aclamada de manera casi unánime entre los asistentes (fenómeno cada vez más raro) y se llevó el premio más importante del certamen.

Baker, conocido por ser un espectador ávido, curioso y muy activo en la red social Letterboxd, concede a mucha de su cinefilia, profundamente ecléctica y a veces hasta contradictoria, la capacidad adquirida para hacer que sus películas encuentren un ritmo tan armónico, que no es adecuado a ningún otro medio más que para el cine. Películas como Anora se disfrutan en la privacidad pero crecen a niveles monumentales en la colectividad, como se pudo constatar en todos las funciones que tuvo en Cannes, llenas totalmente y con reacciones eufóricas de los espectadores. Quizá por ello, el futuro del cine no está en imágenes espectaculares ni en los efectos grandilocuentes, sino en una experiencia absorbente que reanime una conciencia colectiva que al menos, los festivales de cine siguen ofreciendo. Que al menos con eso sean capaces de seguir justificando su existencia.